Por Claudia Michel y Juan Malebrán
Hasta hace poco, escuchar a alguien decir que se dedicaba a la gestión cultural en Bolivia era motivo para levantar las cejas y esperar un ¿qué?, como respuesta. Porque si bien es cierto que siempre hubo responsables de resaltar la importancia del trabajo artístico, a quienes lo hacían no se les llamaba gestores. No había cargos públicos ni privados con tal denominación. Mucho menos posgrados en la disciplina. En su mayoría, se trataba del propio creador a cargo de dar a conocer su obra. Y aunque actualmente sea innegable el salto cualitativo dado por la gestión cultural —en parte gracias al trabajo desarrollado por profesionales afines al área—, todavía son muchos los artistas que continúan ligados a esta labor. Reticentes, por momentos, a lógicas que no terminan de compartir.
El interés de estos por difundir sus propuestas (antaño vinculadas casi exclusivamente a espacios como peñas, en el caso de muestras tradicionales o galerías municipales, en el de las artes plásticas) ha visto incrementadas sus oportunidades con la puesta en juego de proyectos y programas de promoción a largo plazo. A pesar de esto, en el país recién comienzan a delinearse estrategias de acción. Reparando en que, si bien es factible identificar agentes activos en este campo, la gestión como tal todavía se encuentra en deuda ante la tarea de pensarse a sí misma.
Dependiente en extremo de organismos y presupuestos —siempre dispuestos a recortarse (véase la reciente reducción del Ministerio de Culturas a Viceministerio)—, su apremio parece más próximo a la ejecución de POAS, eventos e informes, transformados luego en el corazón de su accionar. Así, llevar adelante determinado proyecto en base a resultados esperados por estas instituciones, prima sobre otras posibilidades. Pensar por qué, para qué y desde dónde abordar la gestión cultural en Bolivia, por ejemplo.
Referente convertido en lugar común es el malestar de un sector de creadores y gestores ante la intensa actividad folclórica —expresión de innegable repercusión nacional— promovida sobre todo por entes estatales, en detrimento de otras disciplinas artístico-culturales. Lo mismo, la eterna apatía proveniente de estas instituciones frente a la intención de discutir crítica y propositivamente sobre el tema. Dentro de este marco, «la feria del chicharrón» y «el premio municipal de acuarela», finalmente, terminan justificados en un mismo programa y una misma categoría, provocando confusiones y descuidos.
Desde ahí, es destacable el esfuerzo realizado por agrupaciones independientes y organizaciones no gubernamentales destinado a promover un campo ampliado, capaz de potenciar convergencias y divergencias en el diverso espectro de las manifestaciones que conforman lo artístico-cultural. No obstante, este esfuerzo presenta problemáticas y dicotomías poco discutidas en un sector consumido por sus propias estructuras organizacionales. Especialmente en casos donde son los propios equipos de gestión quienes cumplen variadas y complejas funciones: desde montar un escenario hasta decidir quienes expondrán en sus salas.
Esta realidad —compartida desde la urgencia— convierte al gestor no solo en una figura dedicada a la valoración intangible, o a ser responsable logístico de tal o cual evento sino también a pensar y desarrollar estrategias con el fin de promover la cultura valiéndose del arte como herramienta de compromiso y bienestar social. (¡Fuertes palabras!). Paradójicamente y, en gran medida, debido al multitasking: contactar, producir, rendir facturas, hacer informes, vender boletos en taquilla, etc… cuando estas labores son practicadas por alguien cercano tanto a la creación artística como a la gestión cultural, el vínculo existente entre ambas disciplinas suele verse afectado.
No siempre es así, está claro. Pero tampoco se trata de un escenario irreconocible.
De este modo, no solo nos enfrentamos a la deficiente capacidad de los entes estatales sino además al rol jugado por el artista frente al gestor (y viceversa). Por una parte, a la obligación de replantear la compatibilidad que entendemos como inherente entre ambos. Y por otra, a cuestionar tanto la representatividad que parece adquirir el gestor ante requerimientos propios del mundo artístico como las competencias de estos últimos para definir proyección y prioridades.
Y es que no son pocos los artistas quienes —acostumbrados a estar a cargo de sus obras— deciden asumir un papel que, en ocasiones, poco o nada tiene que ver con sus intereses. Ya sea por la sobrecarga laboral antes mencionada o a raíz de lineamientos políticos y/o temáticos, en su mayoría definidos por organismos externos al ente gestor. Asimismo, resulta frecuente encontrar gestores instalados como una voz válida para definir aspectos concernientes a modelos de acceso y utilización de recursos. Tensión acrecentada cuando estos desconocen lo específico de cada lenguaje artístico.
Diversos han sido los empeños por aunar posiciones y por tratar de comprender con la mayor claridad posible, ¿dónde se encuentra el artista con el gestor? O incluso, si es posible que en algún punto, efectivamente, se encuentren. Esfuerzos insuficientes mientras se piensa en productores, eventistas, dinamizadores patrimoniales, funcionarios públicos, clubes de lecturas, fanáticos de la figuración y creadores de toda índole, dentro de un mismo saco (el saco de la gestión cultural) sin examinar las diferencias que, afortunadamente, existen entre cada ocupación. Por lo tanto, tal vez resulte oportuno pensar en estas singularidades como cismas potenciadores. Sin que esto signifique dispersión. Acaso, más bien, amplitud en todos los sentidos posibles.
La convulsión social del año pasado en el país sumada a la crisis sanitaria todavía vigente pueden darnos algunas pistas en torno a estos contrastes. Una parte del sector cultural boliviano, frágil y aún así entusiasta, se entregó a múltiples intentos por organizar seminarios, conciertos, conversatorios u obras de teatro lives. Esto, considerando que las plataformas virtuales, si ya eran un medio para difundir eventos presenciales, podrían convertirse sin mayores problemas ahora también en el escenario mismo. La programación en algunos casos pareció no detenerse. Y un conversatorio, normalmente con un máximo de 40 participantes, de pronto llegaba a más de 200 conectados.
Sin duda, un éxito de gestión y de interés por parte de la comunidad. Pero si le damos un vistazo a esta misma situación tomando en cuenta que las restricciones del confinamiento afectaron mayormente a espacios independientes —de cuyas boleterías se obtiene la remuneración de sus integrantes— el panorama, claramente, se muestra distinto. Espacios y centros culturales, sin financiamiento garantizado, cedieron a la presión de mantenerse activos, incluso aceptando la gratuidad que mal supone el acceso a un bien artístico-cultural. Y aquí, antes de finalizar, nos asalta una nueva pregunta: ¿Es necesario agotarse en un hacer por hacer aunque esto signifique ver perjudicada la propia economía?
En un contexto como el nuestro, donde las tendencias internacionales suelen llegar tarde y acomodarse como pueden a los modos locales, la gestión cultural por el momento parece un terreno híbrido, pujante y contradictorio. Sobre todo teniendo presente las particularidades que lo conforman. Claramente, imposibles de recorrer en estos párrafos que pretenden ser solo un ejercicio tentativo. Inquietudes nacidas en la práctica cotidiana. Anotaciones a desarrollar desde el limbo a ratos esquizofrénico existente entre gestión y creación.

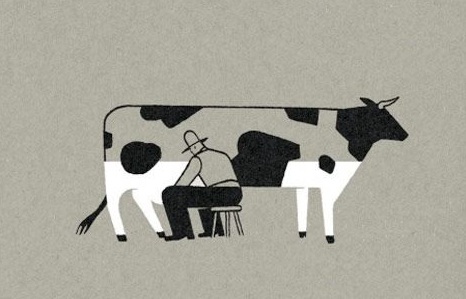

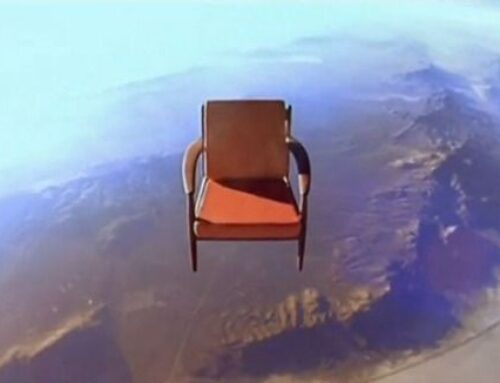

Deja tu comentario